-
Schaden & Unfall
Schaden & Unfall ÜberblickRückversicherungslösungenTrending Topic

Schaden & Unfall
Wir bieten eine umfassende Palette von Rückversicherungslösungen verbunden mit der Expertise eines kompetenten Underwritingteams.
-
Leben & Kranken
Leben & Kranken ÜberblickUnsere AngeboteUnderwritingTraining & Events

Leben & Kranken
Wir bieten eine umfassende Palette von Rückversicherungsprodukten und das Fachwissen unseres qualifizierten Rückversicherungsteams.
-
Unsere Expertise
Unsere Expertise ÜberblickUnsere Expertise

Knowledge Center
Unser globales Expertenteam teilt hier sein Wissen zu aktuellen Themen der Versicherungsbranche.
-
Über uns
Über uns ÜberblickCorporate InformationESG bei der Gen Re

Über uns
Die Gen Re unterstützt Versicherungsunternehmen mit maßgeschneiderten Rückversicherungslösungen in den Bereichen Leben & Kranken und Schaden & Unfall.
- Careers Careers
Pruebas de cribado y aseguradoras: lecciones derivadas de las pruebas de PSA en hombres asintomáticos
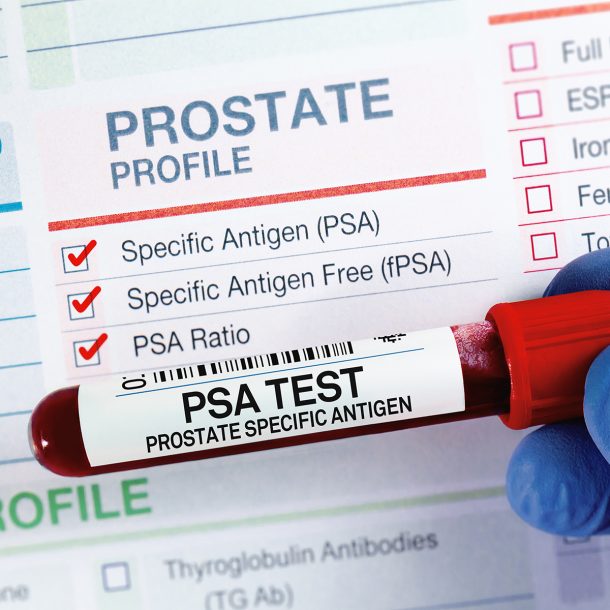
La medición e interpretación de los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en hombres por lo demás asintomáticos ha generado un gran debate en el mundo médico. Las preocupaciones sobre las consecuencias negativas del sobrediagnóstico y el sobretratamiento de un cáncer que nunca causará problemas clínicos significativos ni impactará en la mortalidad ha llevado a reconsiderar el valor del cribado de PSA, especialmente a nivel poblacional.
También han tenido impacto los esfuerzos por reducir los daños derivados de enfoques de tratamiento tales como la prostatectomía o la radioterapia. Cuando las intervenciones pueden ser peores que el resultado de la enfermedad en muchos casos, poco se puede argumentar a favor del cribado.
Como aseguradoras, es importante no solo evaluar cuidadosamente lo que los artículos académicos dicen sobre un tema, sino también entender lo que es probable que ocurra sobre el terreno con sus clientes. Las experiencias reales de la población asegurada en cuanto a su aceptación de los cribados y las investigaciones posteriores solo pueden entenderse en el contexto de las estructuras clínicas y sociales en que transcurre su vida cotidiana.
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) ha planteado una serie de preocupaciones sobre el aumento del cribado disponible comercialmente,1 en particular cuando no está presente la infraestructura (especialmente el aseguramiento de la calidad) para gestionar los resultados de las pruebas. En este caso, es posible que los exámenes médicos a través del seguro no sean siempre correctos.
Este artículo, inspirado en debates de consenso recientes,2 pretende mejorar la comprensión de los pros, los contras, las limitaciones y las ventajas del cribado en general y del cribado de PSA en particular, indagando al mismo tiempo en busca de lecciones que las aseguradoras puedan extraer del debate.
El NHS en Inglaterra describe el cribado como «una manera de descubrir si las personas tienen más posibilidades de padecer un problema de salud, de forma que se les pueda ofrecer un tratamiento precoz o dar información para ayudarlas a tomar decisiones informadas». Puede que sea bastante directo, pero plantea varias preguntas y tiene implicaciones para su uso en las valoraciones de suscripción.3
El cribado debería ofrecerse únicamente a quienes tengan probabilidades de beneficiarse de este. Desde una perspectiva clínica, la detección precoz debe ofrecer beneficios tales como tratamientos más eficaces y la reducción de las posibilidades de complicaciones de la enfermedad (en el peor de los casos, muerte prematura, por ejemplo, del cribado cervical). Aunque se ha hablado mucho sobre pruebas de cribado potenciales para la enfermedad de Alzheimer, la falta de un tratamiento eficaz sugiere que ofrecen una escasa ventaja práctica más allá de la importante identificación de sujetos de investigación.4
Cabe reconocer que, salvo en muy contadas excepciones, las pruebas de cribado no aportan un diagnóstico, sino que inician una cadena de procedimientos diagnósticos para verificar el cribado contra la práctica clínica de referencia. Es posible que el cribado en la fase de suscripción proporcione pocos o ningún beneficio a la persona cribada.
A continuación se detallan las características de un programa de cribado eficaz.
Las características de un programa de cribado eficaz5
- La condición debe ser un problema de salud importante juzgado por su gravedad y frecuencia, con una buena comprensión de la historia natural, la incidencia y la prevalencia.
- Existen pruebas sólidas de asociación entre el marcador de la enfermedad y la enfermedad grave o tratable.
- La prueba es sencilla y segura, precisa y validada con la distribución de los valores de prueba conocidos en la población.
- Se define y se acuerda un nivel de corte adecuado.
- El tiempo desde la recogida de muestras hasta la entrega de resultados debería ser aceptable para la población objetivo.
- Existe una ruta acordada de investigaciones posteriores para quienes resulten ser positivos.
- Hay intervenciones eficaces disponibles, con evidencias de que la identificación en la fase presintomática conduce a mejores resultados que la atención habitual basada en intervenciones con una base de evidencia sólida.
- Los beneficios obtenidos por las personas deberían superar los daños causados por el sobrediagnóstico, el tratamiento, los falsos positivos, la falsa confianza, la incertidumbre sobre los hallazgos y las complicaciones.
Posibles dificultades con el cribado
Los problemas surgen cuando las pruebas de cribado no están claramente relacionadas con un diagnóstico conforme al método de referencia, o si los casos y la población de control en los que se ensayó el cribado no son representativos de las poblaciones generales (y, por ende, no son representativos de la población en la que se utilizará la prueba).
Esto plantea la cuestión de la posibilidad de generalización de la prueba y su interpretación en otras poblaciones. Las enfermedades de progresión lenta pueden estar sobrerrepresentadas en sujetos cribados, y —lo que es más relevante para PSA— una enfermedad subclínica que podría no llegar nunca a convertirse en un problema pero es detectada por el cribado puede convertir a la herramienta de cribado en un instrumento demasiado afilado para la tarea en cuestión.6
El impacto del cribado de cáncer de próstata por PSA ha sido objeto de investigación exhaustiva a lo largo de los años. Los resultados más impresionantes arrojaron una reducción del 20 % del riesgo relativo en la mortalidad específica por cáncer de próstata (PCSM)7 como resultado del cribado. Por contra, otros estudios han sido menos espectaculares, al mostrar una reducción del 0,09 % al cabo de 15 años después de una sola prueba o una reducción del 3 % en la enfermedad localizada sin diferencias estadísticamente significativas entre diversos grupos de tratamiento.8,9
Estos estudios fundamentales plantearon cuestiones importantes. En primer lugar, revelaron que había una sobrerrepresentación de hombres blancos en los grupos de estudio. Esto era un inconveniente, ya que puede darse el caso de que el cribado sea más eficaz para hombres negros, cuyo riesgo de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida duplica el de los hombres blancos.10
En segundo lugar se encuentran los problemas asociados al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Las preocupaciones por el hecho de que los cánceres leves y subclínicos identificados mediante cribado se manejaron con intervenciones que potencialmente causaron daños significativos (sin mejora del resultado global) condujeron a cambios en las vías tanto de diagnóstico como de gestión. Estos problemas pueden ser tanto a corto como a largo plazo.11
Se ha demostrado que el uso de imágenes de resonancia magnética y la densidad de PSA (calculada dividiendo el PSA por el volumen de la próstata) reduce en un 50 % la necesidad de una biopsia más invasiva.12 La biopsia guiada por resonancia magnética se ha traducido en mejoras significativas en la detección de cánceres de bajo grado que no requieren tratamiento intensivo. La vigilancia activa, en combinación con estas técnicas, permite a algunas personas retrasar o incluso evitar por completo tratamientos radicales sin comprometer el resultado.13
El tiempo necesario para entender los beneficios de los cambios en las estrategias de cribado o manejo es quizás de 10 a 15 años, muy largo en comparación con la norma de los estudios médicos. La logística de los estudios de seguimiento supone un reto, pero sin estos datos, a las agencias les puede resultar difícil recomendar cambios en los protocolos de cribado. No es un tiempo particularmente largo en comparación con la duración de muchas pólizas de seguros, y teniendo en cuenta las evidencias que serían de gran utilidad para informar la calificación basada en evidencia.
El reciente documento de consenso clínico del Reino Unido sobre el cribado de PSA en hombres asintomáticos se abstuvo de recomendar que todos los hombres mayores de 50 años se sometan a un cribado de PSA. Más bien se puso el énfasis en poner la prueba a disposición de quienes hayan sido debidamente asesorados sobre las implicaciones de la prueba, con una recomendación particularmente enérgica de plantear proactivamente la cuestión (algo no recomendado actualmente en las directrices del Reino Unido)14 con quienes estén en mayor riesgo, incluidos los hombres negros, y quienes tengan antecedentes familiares o el gen BRCA2.
Esto planteó la necesidad de una capacitación adecuada abarcando varias agencias, pero reconocía la existencia de retos significativos a la hora de hacer realidad la aspiración dentro del sistema sanitario, en particular en la atención primaria.
Un reciente panel de expertos en Estados Unidos recomendó el cribado anual de PSA para hombres negros mayores de 40 años.15 Las anteriores directrices estadounidenses de 2018 recomendaban la «toma de decisiones compartida» para hombres de 55 a 70 años con una esperanza de vida de más de 10 años. El cribado de PSA ha disminuido en hombres blancos y negros más jóvenes (de 40 a 54 años) a lo largo del tiempo, pero esta disminución fue mayor en hombres negros jóvenes, lo que sugiere que el mensaje no ha sido escuchado.16
Se ha llamado la atención sobre el gran número de directrices aplicadas en todo el mundo y las diferencias en sus recomendaciones. Algunas de las discrepancias se han atribuido al trasfondo profesional de los autores (urólogos frente a especialistas en salud pública) o a la naturaleza del sistema de seguros de salud (público frente a privado).17
Se cuestionó la justificación de someter a todos los hombres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años con PSA >3,0 ng/ml a análisis más detenidos, pero no hubo acuerdo sobre un umbral alternativo.18 Es un hecho reconocido que los hombres negros sin cáncer de próstata presentan niveles de PSA más elevados que los hombres blancos o hispanos, pero se desconoce la precisión diagnóstica del PSA en hombres de etnias diferentes. Esta falta de información sobre la influencia de la edad y la etnia en los niveles de PSA conduce a una mayor ambigüedad. Las orientaciones actuales para la interpretación de los resultados del PSA no tienen en cuenta la etnia.19
El panel no pudo identificar herramientas de estratificación de riesgos validadas que pudieran ayudar a guiar a los facultativos (rara vez estaban disponibles los antecedentes familiares y el estado BRCA2) u ofrecer orientación sobre la frecuencia de las pruebas. Actualmente, la frecuencia de repetición de la prueba se basa en el criterio clínico de los facultativos. A lo largo del artículo, los autores volvieron a referirse a estas como un problema central que debía ser abordado por la comunidad académica.
Se continúa trabajando para entender la combinación de factores que debería conducir a una persona por el camino hacia una exploración diagnóstica más exhaustiva, una intervención y la mejora de la relación riesgo/beneficio de participar en cualquier programa de cribado.20 Este trabajo incluyó la identificación de biomarcadores más eficaces de cánceres que requieren intervención.21 No cabe duda que continuará siendo útil el cribado de PSA adaptado al riesgo y a las circunstancias individuales de la persona dentro del ámbito clínico.
Las aseguradoras continúan reclamando que se lleven a cabo pruebas de cribado en el marco del proceso de suscripción, para asegurarse de que el solicitante no padezca ninguna enfermedad encubierta que tenga el potencial de influir en su perfil de riesgo. Con frecuencia, estas pruebas no están claramente indicadas desde una perspectiva médica y pueden ser difíciles de interpretar sin un contexto clínico completo. Cuando estos resultados están dentro del rango normal, no entrañan ningún problema especial y pasan inadvertidos. Los problemas surgen cuando son anómalos.
Puede que los solicitantes no estén adecuadamente asesorados sobre las posibles implicaciones de los resultados obtenidos. Es posible que sus médicos no sean conscientes de que se están realizando estas pruebas, pero sobre ellos recae la carga (emocional y económica) de explicar y gestionar las consecuencias, incluso cuando los resultados no tienen implicaciones clínicas. Las aseguradoras tienen el deber de cerciorarse de que cualquier prueba y los procesos para obtenerlas sean adecuados para los fines perseguidos.
El ejemplo del PSA lleva a la conclusión de que las aseguradoras deben cerciorarse de que sus requisitos de selección cumplan debidamente los criterios anteriormente mencionados y se apliquen dentro de un marco ético adecuado, para evitar que provoquen ansiedad significativa al solicitante y costes a los sistemas sanitarios asociados.
- GOV.UK, NHS and commercial health screening tests: important considerations, https://www.gov.uk/government/publications/uk-nsc-commercial-screening-test-considerations/nhs-and-commercial-health-screening-tests-important-considerations
- British Journal of General Practice, Online First 2024, Optimising the use of the prostate-specific antigen blood test in asymptomatic men for early prostate cancer detection in primary care: report from a UK clinical consensus, https://bjgp.org/content/bjgp/early/2024/07/22/BJGP.2023.0586.full.pdf
- NHS, NHS screening, https://www.nhs.uk/conditions/nhs-screening/
- Medscape, Tau Blood Test Flags Preclinical Alzheimer’s Disease, https://www.medscape.com/viewarticle/tau-blood-test-flags-preclinical-alzheimers-disease-2024a1000dxr?ecd=WNL_trdalrt_pos1_ous_240731_etid6710234&uac=117244AK&impID=6710234
- GOV.UK, Criteria for a population screening programme, https://www.gov.uk/government/publications/evidence-review-criteria-national-screening-programmes/criteria-for-appraising-the-viability-effectiveness-and-appropriateness-of-a-screening-programme
- Taylor & Francis Online, Informa healthcare, Inhalation Toxicology, Screening tests: a review with examples, https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.3109/08958378.2014.955932?needAccess=true
- NIH, Hugosson J, Roobol MJ, Månsson M, et al. A 16‑yr Follow‑up of the European Randomized study of Screening for Prostate Cancer, Eur Urol 2019; 76(1): 43–51), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30824296/
- NIH, Martin RM, Turner EL, Young GJ, et al. Prostate-specific antigen screening and 15‑year prostate cancer mortality: a secondary analysis of the CAP randomized clinical trial, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38581198/
- NIH, Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA, et al. Fifteen-year outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for prostate cancer, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36912538/
- NIH, Racial Differences in Prostate Cancer Characteristics and Cancer-Specific Mortality: An Overview, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35021294/
- JAMA Network, Long-Term Adverse Effects and Complications After Prostate Cancer Treatment, https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2826069
- ScienceDirect, Population-based Organised Prostate Cancer Testing: Results from the First Invitation of 50‑year‑old Men, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0302283823032724?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=8ecb437969e803f8
- Ibid, véase la nota final 2
- NICE, Prostate cancer: diagnosis and management, https://www.nice.org.uk/guidance/ng131/chapter/Recommendations
- NIH, Prostate Cancer Foundation Screening Guidelines for Black Men in the United States, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38815168/
- Oxford Academic, JNCI, Investigating the racial gap in prostate cancer screening with prostate-specific antigen among younger men from 2012 to 2020, https://academic.oup.com/jncics/article/7/2/pkad003/7008336?login=false
- Oxford Academic, JJCO, Two conflicting guidelines on prostate specific antigen screening in Japan: Different perspectives of urologists and public health physicians, https://academic.oup.com/jjco/article/53/3/280/6931734?login=false
- Ibid, véase la nota final 14
- Springer Nature, Prostate Cancer, Ethnic differences in prostate-specific antigen levels in men without prostate cancer: a systematic review, https://www.nature.com/articles/s41391-022-00613-7
- ScienceDirect, Prostate-specific Antigen Density Cutoff of 0.15 ng/ml/cc to Propose Prostate Biopsies to Patients with Negative Magnetic Resonance Imaging: Efficient Threshold or Legacy of the Past?, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405456922002309
- JAMA Network, Prostate Cancer Screening With PSA, Kallikrein Panel, and MRI, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2817323
Todas las notas finales fueron consultadas por última vez el 9 de diciembre de 2024.

